Vol. 27 - Num. 105
Leído. Libros, revistas e Internet
Consentimiento sexual en la adolescencia
aPediatra de Atención Primaria. Madrid. España.
Correspondencia: C Martínez. Correo electrónico: carmendiri@gmail.com
Publicado en Internet: 18-03-2025 - Número de visitas: 6450
- Barrios Miras E, Esquerda Areste M. Consentimiento sexual en la adolescencia. Influencia del consumo de la «nueva pornografia» en la toma de decisiones. An Pediatr (Barc). 2025. https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2025.503791.
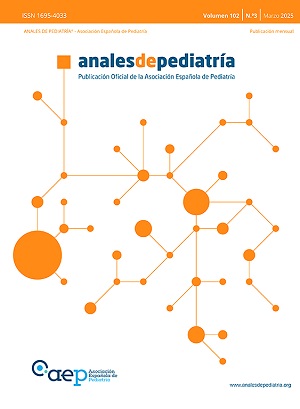
Este artículo probablemente sea pionero en el abordaje de un tema tan importante y necesario como el consentimiento sexual, en una etapa tan difícil como la adolescencia. Por un lado, el consentimiento sexual no está exento de polémica a pesar de su aparente claridad; con frecuencia se pasa del apoyo unánime a su esencia, el derecho a la libertad sexual, al debate acalorado y polarizado. Por otro lado, la adolescencia, etapa crucial en el desarrollo de las personas, conlleva una gran complejidad debida a los múltiples cambios psíquicos y desafíos, relacionados con el desarrollo de la autonomía y la madurez, especialmente en ámbitos como la sexualidad. Unir ambos terrenos tiene mérito y pertinencia en Pediatría.
Las autoras relacionan la influencia de la falta de educación sexual integral, con la posibilidad de una comprensión errónea del concepto de consentimiento o capacidad de dar permiso de manera clara, consciente y voluntaria en cualquier relación íntima. A esta carencia se añade la dificultad para valorar el grado de madurez para consentir, que fácilmente conlleva equívocos; el desarrollo de habilidades cognitivas no siempre se asocia a mejores decisiones en contextos con alto componente afectivo y gran presión grupal. Otra dificultad añadida es la falta de un límite de edad legal tan claro como parece; aunque La Ley 1/2015 señala los 16 años como edad para consentir, reconoce como excepción los casos en los que exista un equilibrio en edad y grado de madurez.
En este contexto aparece con gran protagonismo la influencia de la “nueva” pornografía: accesible, asequible y anónima ( “triple A”). Se entiende por “nueva” pornografía, aunque su finalidad sea la misma que la “vieja”, las filmaciones de sexo explícito, con acceso fácil y distribución masiva mediante internet.
El trabajo realiza una revisión crítica narrativa, a través de 28 artículos de la literatura entre los años 2015 y 2023, con el objetivo de valorar qué educación afectivo-sexual reciben nuestros adolescentes, cuáles son los patrones de uso y los riesgos asociados al consumo de pornografía, y qué determinantes individuales y sociales están relacionados con el consentimiento sexual en esta etapa.
Las leyes del sistema educativo español permiten, pero no garantizan la educación sexual. La UNESCO considera que la educación sexual integral debe ser un proceso continuo, obligatorio y explícito en el temario, situando a España entre los 23 países, de los 115 evaluados, en los que no se ha implementado de forma sistemática la educación sexual integral. La mayoría de los programas son muy biologicistas.
En relación con los patrones y riesgos del uso de pornografía, Save the Children, en una encuesta realizada en la Comunidad de Madrid a adolescentes entre los 13 y 17 años de edad, encontró que 9 de cada 10 chicos y 4 de cada 10 chicas referían haber consumido pornografía. La edad del primer contacto fue a los 11,9 años para chicos y 12,3 para chicas. Y existe un dato alarmante: en general el consumo de pornografía es infraestimado por los progenitores, a pesar de que el conocimiento y la actitud de estos para enfocar el tema en la familia es fundamental.
Los múltiples riesgos del consumo habitual de pornografía, que conviene leer detenidamente en el artículo, se podrían condensar en el riesgo de adquirir un hábito de comunicación sexual basado en la desigualdad y el trato vejatorio, de practicar relaciones sexuales sin protección, así como ser víctima de acoso cibernético y violencia sexual.
Las autoras crean un decálogo claro de factores que influyen en el consentimiento, con propuestas de acción que merece la pena tener a mano como guía para la reflexión pediátrica y como orientación para los padres.
Entre los aciertos de este artículo, más allá de abordar con pericia un tema difícil en una franja de edad complicada, está el de haber unido a dos excelentes pediatras con un perfil común en cuanto a formación y compromiso “militante” en los aspectos psicosociales de la Pediatría y la Bioética.
Entre otros méritos, Esther Barrios Mira es pediatra de Atención Primaria, máster en Bioética por el Instituto Borja de Bioética (Universidad Ramón Llull) y miembro del Comité de Bioética de la AEP. Montse Esquerda Areste es pediatra, psicóloga, escritora y una reconocida bioeticista vinculada al Instituto Borja de Bioética, y muy recientemente ha sido nombrada “académica de número” de la Academia Médico-Quirúrgica de España.





