Vol. 27 - Num. 105
Leído. Libros, revistas e Internet
Parálisis braquial obstétrica
Enrique Rodríguez-Salinas Péreza
aPediatra de Atención Primaria. Madrid. España.
Correspondencia: E Rodríguez-Salinas. Correo electrónico: erodriguez-salinas@pap.es
Publicado en Internet: 18-03-2025 - Número de visitas: 3619
- Santos Gómez L, Jiménez Palazuelos SM, Muñoz Lumbreras M, Mesa Lombardero E, Menéndez Viso A, Arias Llorente RP. Parálisis braquial obstétrica: incidencia, evolución clínica y tratamiento multidisciplinar en un hospital de tercer nivel. Bol Pediatr. 2024;64:273-80.
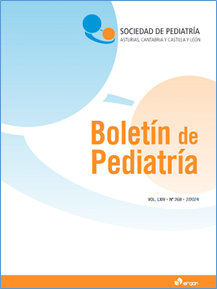
Fruto del estiramiento forzado del plexo braquial neonatal, en partos en general distócicos, la parálisis braquial obstétrica es una complicación relativamente frecuente que produce diversos grados de anomalías en el movimiento de la extremidad superior afectada del recién nacido. Su frecuencia se sitúa alrededor de 1/1000 recién nacidos vivos (RN).
El presente estudio, observacional y descriptivo, recoge los datos retrospectivamente de los pacientes seguidos en el Servicio de Rehabilitación de un hospital de referencia de la comunidad asturiana. El periodo de estudio es de 8 años, entre 2015 y 2022, recogiendo un total de 18 pacientes, 61% nacidos en el propio hospital y el resto derivados desde otros centros.
El objetivo es describir: incidencia, factores de riesgo, tipo de tratamiento y pronóstico funcional en la población de estudio. Los pacientes con clínica sospechada en las revisiones habituales neonatales son derivados al Servicio de Rehabilitación que realiza el seguimiento y/o derivación a Cirugía Plástica de todos los casos incluyendo los derivados desde otros centros. Se extraen datos de las historias clínicas referentes a: tipo de parto, somatometría y edad gestacional, tipo y gravedad de la parálisis, evolución y tratamientos realizados. La incidencia encontrada, referida solo a los nacidos en el propio hospital, es de 1,1/1000 RN.
Del total de la muestra, la mitad de las madres fueron primíparas, el doble de RN masculinos que femeninos, con un 66% de peso al nacimiento mayor del percentil 90. Solo un 16,7% de los pacientes habían tenido un parto vaginal eutócico, siendo el resto partos instrumentales, de nalgas o cesáreas urgentes. En un tercio de los casos se asoció distocia de hombros y en cinco había fractura de clavícula homolateral, aunque ello no influyó en el pronóstico funcional. Respecto a los tipos de parálisis, la mayoría (72,2%) fue superior (Erb-Duchenne), completa en 22% y exclusivamente inferior (Klumpke) en un único caso. Una ligera mayoría eran del lado derecho (61%), encontrándose un caso de afectación bilateral, que tuvo buena evolución. Un caso se asoció a parálisis diafragmática por lesión también del frénico.
La evolución fue con recuperación completa en 61%, requiriendo intervención quirúrgica por Cirugía Plástica el 33% de los que todos presentaron secuelas.
La disminución de incidencia de la parálisis braquial obstétrica, que se ha asociado a las mejoras de las condiciones perinatales, parece tener un plateau en la curva descendente que se atribuye al incremento del peso medio al nacer. También el predominio marcado del sexo masculino puede atribuirse a esta variable asociada. El predominio de la afectación en lado derecho se atribuye a la mayor frecuencia de la presentación occípito-iliaca anterior. La afectación frénica se asocia en pocos casos por lesionarse las raíces C3-C5. Predominan en general los casos de parálisis superior que suelen tener mejor pronóstico. En la presente serie el único caso de parálisis inferior tuvo buena evolución sin secuelas, al contrario de lo referido en la bibliografía. Las formas completas, que afectan a todas las raíces del plexo braquial, suponen siempre algún tipo de disfunción permanente.





